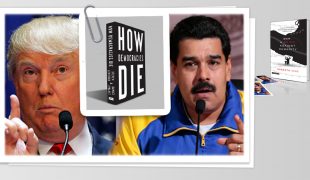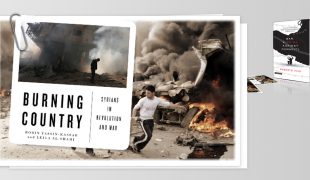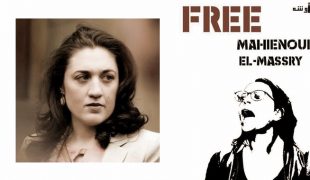El costo de subestimar al Islam Radical
La aparición de un incesante desfile de grupos islamistas radicales, cuyas metas inmediatas varían tanto que llevan a la confrontación hasta entre ellos mismos, pero cuyo objetivo general de largo plazo sería la alteración y eventual destrucción de la civilización occidental tal como la conocemos, parecería haberse materializado de un día para el otro. Pero el hecho es que esta ostensible ilusión óptica resulta de una generalizada ignorancia occidental respecto del Islam en general y del “Islam radical” en particular.
Debo destacar el hecho de que el uno tiene muy poco que ver con el otro. Vale decir, el primero es una de las mayores religiones monoteístas del mundo, que encierra muchas de las mismas enseñanzas incluidas en el judaísmo y el cristianismo, los cuales forman parte de su origen, incluyendo, de manera notable, los mensajes que promueven la paz, el amor, el perdón y la hermandad de todos los seres humanos. El segundo, a su vez, consiste en un movimiento extremista multifacético y global que —aun cuando utiliza la religión como su base seudofilosófica, su identidad y su justificación para actos injustificables e imperdonables dentro de los cánones de su propia religión o de cualquier otra— se empeña en propagar la guerra, el terror y la destrucción como medios para ganar fuerza, territorio e influencia, con la meta final de convertirse en uno de los poderes políticos predominantes en el mundo.
Antes del año 2001, Occidente prestaba poca atención a los conflictos que surgían en el mundo musulmán, salvo en la medida en que afectaran a los intereses estratégicos de las principales potencias del Oeste o a la seguridad de Israel, como aliado común de Occidente en el Medio Oriente. Tampoco hubo, salvo entre un puñado de intelectuales eruditos, interés profundo en las luchas internas que se vislumbraban en el Oriente Medio. Se tomaban más bien como disputas regionales o tribales limitadas que poco tenían que ver con las fronteras artificiales trazadas en el mapa del mundo por los vencedores occidentales al final de las dos guerras mundiales, y, por lo tanto, se consideraba inútil cualquier intento de comprender en detalle lo que pasaba entre las diferentes facciones en esas latitudes. Se permitía que ese tipo de conflictos se resolviera por sí mismo, salvo cuando afectara los intereses occidentales o de Rusia, cuando ambos polos mundiales intervenían apadrinando a sus respectivos apoderados en luchas que sólo sirvieron para aportar combustible a las llamas del Islam radicalizado.
Pero la actitud generalizada de sorpresa afectada hacia la “repentina aparición” del extremismo islámico desde el ataque nueve/once a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, y hacia el surgimiento continuo del islamismo radical de la mano de grupos tales como el Talibán, Al Qaeda, el Estado Islámico, Boko Harám y Al-Shabaab, entre muchísimos otros, resulta al menos ingenua cuando no peligrosamente cínica y desdeñosa tanto hacia la amenaza en sí como hacia la necesidad de entender plenamente las razones detrás de ella.
Ya por el año 1956, en un ensayo escrito y publicado por “Valeurs Actuelles”, el novelista, teórico de las artes y ministro gubernamental francés André Malraux (1901-1976) escribía: “El gran fenómeno de nuestros tiempos es la violencia de la ofensiva islámica. Subestimado por la mayoría de nuestros contemporáneos, el avance del Islam resulta analógicamente comparable con los días tempranos del comunismo en la época de Lenin.”
Viajero mundial incesante, estudiante de la cultura universal y de la política global, y Ministro de Asuntos Culturales bajo el gobierno de Charles de Gaulle (1959-1969), Malraux gozaba de una visión privilegiada de los movimientos políticos del mundo, dado que los observaba menos como meros componentes en estrategias diplomáticas o de defensa y más desde un punto de vista holístico, dentro de su contexto y sentido cultural. En otras palabras, era capaz de ver las motivaciones humanas y culturales detrás de las tendencias emergentes en el mundo, en lugar de sólo observar sus causas y efectos superficiales.
En ese mismo ensayo, Malraux opina: “La naturaleza de la civilización es lo que se agrega alrededor de la religión. Nuestra religión es incapaz de construir un templo o una tumba. Terminará viéndose obligada a encontrar su propio valor fundamental, o se descompondrá.”
Es probable que Malraux se refiriera a la religión propiamente dicha, pero se podrían interpretar sus palabras como una advertencia a redescubrir los valores esenciales en la cultura occidental democrática, más allá de la retórica vacía y de las simulaciones patrióticas huecas que tanto se observan hoy en lugar de una férrea adherencia a los principios fundadores del Oeste. Es esta falta de sustancia filosófica mencionada por Malraux la que ha llevado a Occidente en general y a su líder, los Estados Unidos, en particular, a hacer caso omiso de la protección esencial de algunos de los principios más caros de sus fundadores (derechos humanos y civiles, reglas de guerra apropiadas, el imperio de la ley, etc.) en la conducción de su “guerra contra el terrorismo”.
Al proceder así, Occidente ya ha otorgado —paulatinamente y tal vez sin darse cuenta— una cuota de victoria a los terroristas islamistas al dejarse sorprender por el extremismo, permitiendo así que cunda el pánico y al reaccionar con miedo en lugar de con el derecho, minando los principios democráticos y costumbres culturales que forman su esencia. De esta manera, si al luchar contra el Islamismo radicalizado Occidente se convirtiera, aún de manera marginal, en lo mismo que trata de combatir, habrá ayudado a estos extremistas a lograr una parte importante de su objetivo: la destrucción de la cultura occidental.
Al escribir, hace casi sesenta años, del avance del extremismo islamista, Malraux continúa: “Las consecuencias de este fenómeno siguen siendo impredecibles. Al principio de la revolución marxista —dice, a modo de comparación— se creía que las soluciones parciales serían suficientes para detener la ola…Quizás las soluciones parciales hubiesen sido suficientes para detener el avance de Islam si se hubieran implementado con el tiempo suficiente. ¡Hoy, es ya demasiado tarde!”
Al justificar esta última afirmación, Malraux concluye: “Los ‘miserables’ tienen poco que perder. Prefieren mantener su ‘miseria’ dentro de la comunidad musulmana. Su suerte quedará, probablemente, sin cambios. Tenemos una concepción demasiado occidental de ellos. Frente a los beneficios que nos creemos capaces de brindarles, prefieren el futuro de su raza. expired domain list . El África negra no quedará por mucho tiempo indiferente a este proceso. Todo lo que podemos hacer es ser conscientes de la gravedad del problema y tratar de detener su avance.”
Las palabras de Malraux nos persiguen hoy, dado que describen precisamente el mundo actual en el cual vivimos. Y, sin embargo, es solamente ahora que Occidente está ensayando sus primeros pasos tambaleantes hacia una clara comprensión de la naturaleza del extremismo islámico. El hecho de que líderes mundiales siguen refiriéndose al EIIL (Estado Islámico), por ejemplo, como una “división menor” de Al Qaeda —sin mencionar su impresionante ignorancia del Boko Harám en África— brinda evidencia suficiente como para demostrar que el Oeste no tiene idea del fenómeno al cual se enfrenta.
Si Al Qaeda se fundó y ha operado como una organización guerrillera que funciona sobre la base de pequeñas células con el objetivo de diseminar el terror y el caos, el EIIL, frecuentemente subestimado como un grupo relativamente chico de psicópatas que se dedican, más que nada, al asesinato en masa, es, en realidad, una organización concebida como un estado paralelo en los países donde conquista porciones del territorio, y cuyo propósito es exactamente ésto, convertirse en un estado de hecho, rigurosamente islámico, empeñado en gobernar a las naciones árabes que hoy obran bajo la influencia de Occidente, y en establecer un califato capaz de dominar el mundo árabe entero.
De alguna manera, el objetivo máximo del EIIL es el de reconquistar el poder acumulado por el difunto Imperio Otomano, un estado Suní fundado en lo que hoy se conoce como Turquía, y que conquistó vastas regiones del mundo, gobernando a algunas de estas regiones durante más de seis siglos. No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial, cuando unió su suerte a la del imperio alemán que el otomano, ya tambaleante, fue vencido y colapsó por completo, permitiendo a los vencedores occidentales retrazar el mapa de los estados bálticos y del Oriente Medio, en el proceso de repartir ese reino tan longevo. La reestructuración frecuentemente arbitraria y menos que informada del mundo islámico luego de ambas conflagraciones mundiales forma parte de la raíz de las luchas y violencia que han azotado esa parte del mundo, exacerbado últimamente por las invasiones ilegales e imprudentes lideradas por Washington, luego de los ataques terroristas al World Trade Center en Nueva York y al Pentágono en Washington, el once de setiembre del 2001.
Hasta el momento, afortunadamente para Occidente, los grupos pertenecientes al Islam extremista siguen siendo tan individualmente radicalizados como para resultar incapaces de unirse entre ellos. Pero a la medida en que cada uno logre sus metas más inmediatas, tales circunstancias podrían cambiar, y las múltiples facciones violentas que recién ahora empiezan a ser identificadas por el Oeste podrían unirse con el único propósito de sumergir a Occidente en un estado de terror y caos y, al mismo tiempo, para establecer un poder autoritario que gobernaría los territorios conquistados en un clima en el cual los derechos y libertades individuales serían cosa del pasado, y donde el principal objetivo sería la expansión de su imperio.
Hasta que Occidente llegue a entender ésto plenamente, seguirá subestimando la amenaza imperante a la paz y la democracia en el mundo, y habrá incurrido en un error de cálculo respecto de las dimensiones potenciales de la misma.